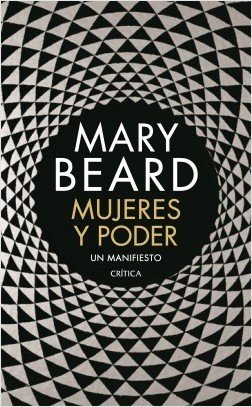Mary Beard
(2018, Crítica)
«Madre mía, vete adentro de la casa y
ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca…
El relato estará al cuidado de los hombres, y sobre todo al mío.
Mío es, pues, el gobierno de la casa».
Odisea. Homero, Canto I, 325-364 (Alianza)
Si quisiéramos rastrear, en las huellas de nuestra historia, los mecanismos a través de los cuales la mujer viene siendo silenciada, ejercicio en el que «la cultura occidental lleva miles de años de práctica», deberíamos remontarnos, por tratarse del primer ejemplo documentado, a las imprecaciones de malevo del muchachito Telémaco mandando a su madre, Penélope, a callar.
De lo intrincado del camino que aleja a la mujer de la esfera pública y el discurso político -el de Telémaco es el primero de una jugosa lista de ejemplos a lo largo del mundo Antiguo-, nos habla Mary Beard en su libro Mujeres y poder. Un manifiesto. Y digo «habla» porque no deja de ser un gesto que el libro sea la reelaboración escrita de conferencias pronunciadas en 2014 y 2017.
Para proponer una explicación que dé cuenta del porqué de nuestro silenciamiento, reflexiona la autora, es clave intentar dilucidar su trasfondo: la misoginia lisa y llana, si bien existe, no es una explicación suficiente; el meollo está en ser conscientes de cuáles son los prejuicios puestos en juego, los mecanismos enquistados en nuestra cultura y nuestro lenguaje que hacen que no escuchemos a las mujeres, legitimando así su exclusión.
Mary Beard es especialista en el mundo clásico; como tal, señala que, entre otras, somos herederos de una tradición que define al discurso público y la oratoria como prácticas determinantes de la masculinidad: «Eran prácticas y habilidades exclusivas que definían la masculinidad como género. (…) Por consiguiente, una mujer que hablase en público no era, en la mayoría de los casos y por definición, una mujer». No resulta difícil reconocer cómo muchas de nuestras convenciones actuales poseen ese rastro. Un ejemplo claro: ya nuestros señores antiguos, no escatimando en prodigalidad, hicieron una concesión a la descabellada idea de que hablásemos en público, al concedernos la posibilidad de pronunciarnos, si la situación así lo ameritaba, en apoyo a intereses sectoriales, así como también a expresarnos en calidad de víctimas y mártires. ¿Resulta difícil reconocer cómo muchas de nuestras convenciones actuales poseen ese rastro?
Dicho esto, y quedando tristemente evidenciado el alcance que los esquemas que nos fueron proporcionados tienen hasta nuestra cultura contemporánea, la opción parecería ser, ya no tratar de amoldarnos en una configuración que, de entrada, está codificada como masculina, sino de transformarla: «Y eso significa que hay que considerar el poder de forma distinta; significa separarlo del prestigio público; significa pensar de forma colaborativa; en el poder de los seguidores y no solo de los líderes; significa, sobre todo, pensar en el poder como atributo o como verbo («empoderar»), no como una propiedad».
M.Á.